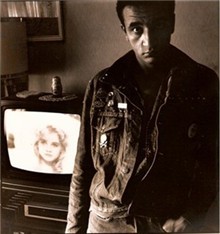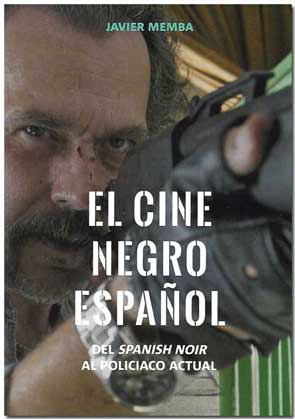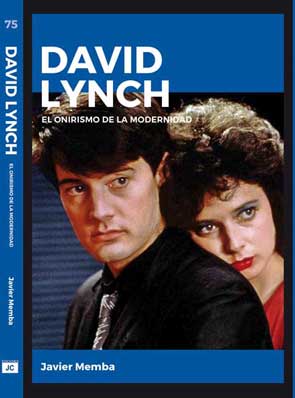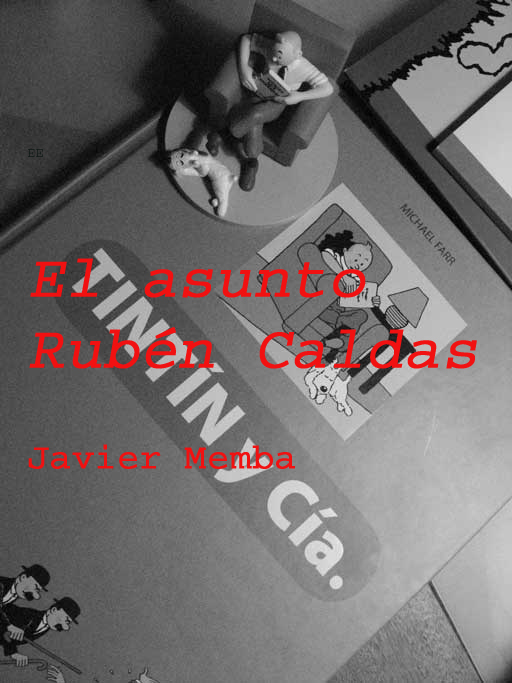La ocidentalización del cine asiático
Archivado en: Inéditos cine, sobre la occidentalización del cine japonés, cine asiático

Un fotograma de "El intendente Sansho".
Aún me recuerdo hace cincuenta años, contándole a mi abuela la película que mi madre me acababa de llevar a ver. No mucho después, ya mostraba cierta propensión a quedarme con los títulos de las cintas y los nombres de sus autores e intérpretes.
Ahora bien, creo que cinéfilo empecé a serlo al comenzar a ver los filmes que me conmueven cuantas veces sean menester. Esto es algo que jamás hace un mero espectador, quien raramente vuelve sobre un título por mucho que le haya gustado. Sin embargo, esas ansias de saber cuanto a la realización de las películas que me calaban concernía, no tardaron en exigirme varios visionados.
Obedeciendo a ese mismo afán de estudio en profundidad del filme, hace ahora cuarenta años descubrí la literatura cinematográfica en El cine, una enciclopedia en fascículos dirigida por Luis Gasca y publicada por Buru Lan, que adquirí semana a semana en Gardevisa, una papelería que había en los números posteriores de la calle de Illescas. Aún conservo esos ocho tomos y su diccionario de actores como una de las principales joyas de mi tesoro bibliográfico.
Corría el verano del año 80 cuando, estando yo empleado como socorrista en una piscina particular de la calle Abtao, de aguas tranquilas por tanto, leí con auténtica avidez los tres volúmenes de la Historia Ilustrada del Cine de René Jeanne y Charles Ford en la traducción española del 74 de Alianza Editorial. Veintisiete años después, puesto a escribir yo mismo mi propia historia del cine aún era un placer volver a consultar las páginas de Jeanne y Ford. Naturalmente, como es costumbre indefectible en los textos del Libro de Bolsillo apenas se abren -colección a la que pertenece tan querida historia-, ya estaban totalmente desencuadernadas.
Estas dos obras fueron las primeras guías en mi quimera, ese apetito insaciable de ver películas por encima de cualquier otra cosa que me ocupa desde siempre. En una y otra, como no podía ser de otra manera, se elevaba al gran Yasujirô Ozu a los altares. De modo que apenas proyectaron en la Filmoteca -alabado sea por siempre su nombre- algunos de sus títulos, comencé a dar cuenta de ellos con el debido respeto.
Respeto y poco y más era lo que me inspiraba entonces Ozu, ya que a la Bienamada -que en aquellos días estaba en el antiguo cine Príncipe Pío- no había llegado aún la traducción simultánea. Era pues frecuente que el maestro se proyectara en japonés, sin ninguna clase de subtítulos. Huelga decir que de aquel idioma no tengo ni idea. Ante este panorama, el cine de Ozu, y aún más el del gran Kenji Mizoguchi por atender principalmente al Japón feudal, me resultaba tan inaccesible como a aquellos mentecatos que, cuando emitían en el cine club de la Segunda Cadena una película de Akira Kurosawa, al día siguiente se mostraban indignados porque en la tele habían "echado una película de chinos".
Descubriendo a los clásicos nipones
Si señor, con una necedad comparable a esa vulgaridad de llamar "echar" a las emisiones televisivas y "poner" a las proyecciones cinematográficas, confundían a los japoneses con los chinos. A la postre no era más que ese prejuicio común a todos los necios de despreciar lo desconocido por el simple hecho de serlo. A la vista de cómo me van las cosas, puede que yo sea más necio que nadie. Lo que me diferenciaba de aquellos que llamaban a los clásicos del cine nipón "películas de chinos" eran mis esfuerzos por entender una forma de hacer cine tan remota de mis gustos de entonces como el lejano Oriente -nunca mejor dicho- de mi horizonte.
Los intereses mis primeros años cinéfilos, como los del común de los jóvenes que se inician en tan dulce obsesión, iban poco más allá del western -y otros géneros de acción- y la comedia. Pero asistí a mis primeros visionados de Cuentos de Tokio (Yasujirô Ozu, 1953) y Cuentos de la Luna pálida (Kenji Mizoguchi, 1954) con el respeto hacia ellas que me inculcaron mis lecturas. De Ozu, el John Ford japonés, se decía que colocaba su cámara a la altura del tatami porque ése es el mejor emplazamiento para observar el discurrir de la vida japonesa. Según la teoría de Godard, hubiese sido una inmoralidad colocar el tomavistas en otro sitio. Mizoguchi, nunca estrenado comercialmente en España, pero aplaudido en todos los festivales internacionales en los que había concurrido entre 1953 y 1956, estaba considerado uno de los grandes maestros de la historia del cine. De Akira Kurosawa, el tercero de los primeros cineastas nipones que me fueron dados, se hablaba como del más occidentalizado de todos ellos. Verbigracia, ese remake de Los siete samuráis (1954), uno de los grandes éxitos de Kurosawa para la Toho, que John Sturges realizó en 1960 bajo el título de Los siete magníficos. Por no hablar del llevado a cabo por Sergio Leone de Yojimbo (1961) en Por un puñado de dólares (1964). Con todo, yo admití que, en efecto, Kurosawa era el más occidentalizado del triunvirato de clásicos nipones porque Dersu Uzala (1975), una de las últimas películas que vi junto a mi madre, fue la primera producción japonesa que disfruté.
Ya entonces era consciente de que el cine del país del Sol Naciente se me hacía árido porque no discurría a ese ritmo vertiginoso de la pantalla comercial estadounidense. Exactamente igual que les pasaba a quienes llamaban chinos a los japoneses indignados porque en la segunda cadena habían emitido un título de Ozu. Gracias al cielo, no habría de pasar mucho tiempo antes de que comprendiera que no todas "las películas tienen que empezar con un terremoto y seguir subiendo", como decía Cecil B. de Mille. Sin que ello signifique menoscabar en modo alguno a las que, si son buenas sí lo hacen. No a las que su asunto pretende avanzar a base de puñetazos, risas toscas o efectos especiales, claro. Ha de quedar claro que amo el cine clásico estadounidense, el que se extiende desde los años 30 hasta la inquisición maccarthista, con la misma vehemencia que desprecio el noventa por ciento del de nuestros días.
Mediados los años 80, cuando el gran Kurosawa estuvo a punto de suicidarse por falta de financiación para sus realizaciones y George Lucas y Steven Spielberg se convirtieron en sus productores ejecutivos, reconociendo así el magisterio que había ejercido sobre ellos, me di con asiduidad -con esa asiduidad monomaniática que requieren esas ebriedades- a ciertos placeres que ralentizaron mi percepción del tiempo.
No diré más sobre aquella embriaguez. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Sí apuntaré que en esas "horas lentas", que las llamaba yo, descubrí la belleza de la imagen silente -ahora que la corrección política tiene en el lenguaje su principal batalla, hablar de "cine mudo" me parece una incorrección- y de la obra del triunvirato de los clásicos nipones. Mizoguchi, el más japonés de los tres, por así decirlo, fue el que me dejó más fascinado. Al ser su Japón, principalmente, el de las viejas eras y shogunatos, su vestuario eran los kimonos y los ropajes pretéritos, algo que sólo se veía esporádicamente en Ozu y en Kurosawa parecía difuminarse por su puesta en escena tan a la americana. Desde la perspectiva que me proporcionó mi embriaguez, comprendí que Los amantes crucificados, rodada por el gran Kenji en el 54, es la mejor cinta de amor de toda la historia del cine. El intendente Sansho, otro título del maestro de ese mismo año, cuenta entre los dramas más conmovedores.
Con los tres triunviros como base, mi interés por la pantalla nipona fue en aumento y reconocí en La puerta del infierno (1953), de Teinosuke Kinugasa, otra historia de amor mayúscula. Eso sí que es cine romántico y no las tonterías que protagonizan las niñas bonitas de la pantalla comercial estadounidense. También distaba mucho la visión de la Guerra del Pacífico propuesta por Kon Ichikawa en El arpa birmana (1954), una de las cumbres del cine pacifista, de la visión de ese mismo conflicto presentada por Hollywood.
Ya ávido de cine japonés del bueno, tuve el honor de escribir los obituarios aparecidos en el diario El mundo sobre Kaneto Shindô -autor de Onibaba (1964), otra de las grandes cintas de terror que recuerdo- y Shohei Imamura, el más genuino representante del nuevo cine japonés surgido en los años 60 en títulos como la magistral Llamada a un homicidio (1964).

De China a India sin orden ni concierto
Descubrí que los japoneses se parecen a los chinos en la misma medida que los españoles puedan parecerse a los ingleses en las películas de Zhang Yimou. Es lástima que ya en la primera de ellas, Sorgo rojo (1987), me pareciera un realizador occidentalizado. Yo buscaba un cine auténticamente chino. Con música e interpretaciones a la manera autóctona. Una producción tan china como auténticamente japonesa me pareció en su momento la puesta en escena de Mizoguchi. Pero ya entonces, cuando aún se le distribuía en los circuitos de versión original, Zhang Yimou apuntaba maneras de ese realizador de coreografías de artes marciales para las megaplex que acabaría siendo. Puede que Kaige Chen, el otro de los grandes de la llamada Quinta Generación -quinta promoción de la escuela de cine de Pekín y primera tras la Revolución Cultural- me pareciera más afecto a las tradiciones de su país en Adiós a mi concubina (1993).
Pese a que todos ellos rodaban en chino mandarín o en cantonés, tampoco encontré ese cine genuinamente chino en el gran Wong Kar-wai. Vaya por delante que hoy por hoy es uno de los cineastas que más admiro y que Maggie Cheung, su musa, es una de mis actrices favoritas. Pero el gran Wong se me antoja más cerca del gran Godard que de la pantalla de su país.
Pasando en mi recorrido por ese cine asiático que amo sin orden ni concierto de China a India, me quedo con Satyajit Ray. Aunque fue ayudante de Jean Renoir y un gran espectador de cine occidental, el lirismo de Ray en la Trilogía Apu -La canción del camino (1955), El invencible (1956) y El mundo de Apu (1959)- me parece autóctono. Más próximo a los versos de Rabindranath Tagore que a la magia de Renoir. Ray me conmueve hasta el punto de que siempre incluyo su magno tríptico cuando me piden una relación de las mejores películas de la historia.
Por supuesto que el musical de Bollywood me interesa tanto como el estadounidense -ver bailar a Fred Astaire es una de mis mayores alegrías en estos años de desaliento-. Pero la producción de Bombay es tan vasta que permanezco a la espera de que la Bienamada le dedique un ciclo tan exhaustivo como el que dedicó al musical estadounidense en el verano de 1981 para acometerlo con toda la atención que se merece.
Al menos, que el paquete sea tan extenso como el monográfico de la Nikkatsu -una de las grandes productoras japonesas- programado la primavera pasada. Fue precisamente en las proyecciones del roman-porno de esta casa, al comprobar que pese al nombre eran muy semejantes al softcore europeo de los años 70, de las que además fueron coetáneas, cuando comprendí que el cine asiático tendía a occidentalizarse sin remisión. A este respecto hay un dato sobre el que merece llamar la atención, Nagisa Oshima, el más genuino representante del roman-porno en títulos El imperio de los sentidos (1975) y El imperio de la pasión, acabó haciendo cine de autor en Europa: la tediosa Feliz Navidad Mr. Lawrence (1982), Max, mi amor (1986).
Supuse que en justa correspondencia a esa lenta ósmosis de la pantalla occidental en la oriental, el actual cine de terror japonés, uno de los más briosos de las tres últimas décadas con realizadores como Hideo Nakata -El círculo (1998)-, Kiyoshi Kurosawa -Cure (1997)- o Takashi Shimizu -La maldición (2002)- estaba fagocitando al cine de terror estadounidense en los múltiples remakes que -siempre a la baja naturalmente- inspira a Hollywood.
El nuevo cine surcoreano
Había llegado a la conclusión de que lo mejor del acercamiento de estadounidense al terror japonés fue la encantadora Sarah-Michelle Gellar como protagonista de El grito (2004), la versión americana de La maldición dirigida por el propio Shimizu, cuando descubrí con alborozó el cine surcoreano. Acaba de llegar al otro gran pilar de esa esplendida eclosión de los nuevos cines asiáticos a la que asistimos. Mi encuentro con la producción de este lado del Paralelo 38 no pudo ser más halagüeño. Oldboy (2003), la inclasificable pero siempre encomiable cinta de Chan-wook Park, fue mi pórtico a una cinematografía que me era prácticamente desconocida hasta entonces.
Aún no había acabado de congratularme de la satisfacción que me produjo esta segunda entrega de la Trilogía de la venganza de Park cuando, ya ávido de cine surcoreano, tuve oportunidad de hacerme con The Host (Bong-Joon Hoo, 2003), una de las cintas señeras del nuevo terror coreano, en una de esas gratas sorpresas que nunca le faltan a la Sexta 3. Sí señor, volví a quedar rendido ante tan buen cine. Bien es cierto que los paisajes mostrados en las inmediaciones de ese río Han que baña Seúl, de cuyas aguas sale la bestia para devorar a los transeúntes, podrían ser los de cualquier ciudad occidental. Pero a mí me inquietó -léase sedujo- como no lo hacía ningún título desde El proyecto de la bruja de Blair (Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, 1999).
No hay duda de que la homogenización de los lugares es una de las principales características de la globalización a la que asistimos. Lo que ya no sé e si esto es bueno o malo. Sí tengo el convencimiento de que The Yellow Sea (Na Hong-jin, 2010) es una de las mejores cintas negras que he visto en mucho tiempo. Las tribulaciones de Gu-nam (Ha Jung-woo), un taxista de la ciudad china de Yanji que debe pagar -entre otras- la deuda que contrajo con la mafia para que su mujer viajara de Corea del Norte a Corea del Sur, dieron lugar a una de las mejores películas de lo que va de siglo. Pero, sustancialmente, no hay nada que la diferencie de cualquiera de las que inspiran las novelas del sueco Stieg Larsson.
Con todo, ha sido asistiendo al ciclo que en las últimas semanas ha dedicado la Bienamada a Lee Chang-dong, uno de los grandes del cine de autor surcoreano, cuando he vuelto a esa teoría, que empecé a esbozar en la primavera con el roman-porno de la Nikkatsu, acerca de que el cine oriental se occidentaliza de un modo inexorable.
Peppermint Candy (1999), la película de Chang-dong que me ha calado más hondo, es una obra maestra que se abre con el suicidio de su protagonista Yong-ho (Sol Kyung-gu). Como en El crepúsculo de los dioses (Billy Wilder, 1950) se inicia entonces un flashback que nos irá mostrando en un viaje a la inversa, del final al principio, el largo proceso que llevó a Yong-ho a convertirse en asesino de sí mismo. El infeliz pone fin a sus días en el mismo lugar donde, a finales de los años 70, conoció a la chica que en sus cartas le mandaba los caramelos de menta aludidos en el título inglés de la película, por el que se la conoce en Occidente. El abandono de su última mujer, la estafa de su socio, su paso por la policía que colaboró con la última dictadura que sojuzgó el país y por el ejército que le separó de la novia de los caramelos, son los jalones que marcan la historia. Pero Peppermint Candy podía haber estado dirigida por el italiano Gianni Amelio o cualquier otro cineasta europeo y no hubiera diferido mucho en cuanto a su factura.
Quiero decir que no hay en ella nada, ni la música, ni el maquillaje, ni la cadencia de la interpretación, que la convierta en una cinta asiática, como sí lo había en aquel Mizoguchi que descubrí fascinado en mis horas lentas. Siendo el caso de que una de las cosas que más alabé en Wim Wenders -gran admirador de Ozu, por cierto- cuando le descubrí a finales de los años 70 fue su asunción de lo americanizado que estaba, y yo mismo me jacto de amar la música estadounidense por encima de la europea -a excepción del rock y el pop británico-, no sé si esta ósmosis de la pantalla oriental por parte de la occidental es buena o mala. Pero lo cierto es que la detecto y que echo de menos aquellas actrices Mizoguchi de kimonos acolchados, agujas en el pelo y maquillajes fabulosos, que se movían a pasitos al compás de una música que me resultaba tan incomprensible como seductora.

Publicado el 7 de diciembre de 2013 a las 18:30.