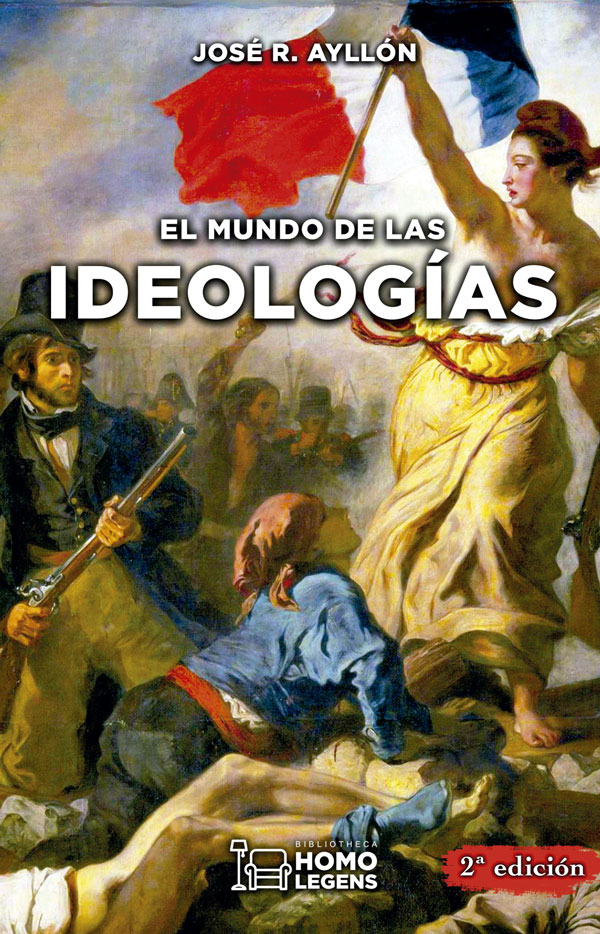Los políticos también mueren
Una batalla perdida
Nietzsche se pasó media vida predicando la muerte de Dios, hasta que se volvió loco. Comte soñó con predicar el positivismo ateo en Notre Dame, y profetizó que la estatua de la Humanidad tendría un día por pedestal el altar de Dios. También murió sin ver su sueño cumplido. Voltaire estaba convencido de que podría acabar con la Iglesia Católica: si doce hombres hicieron falta para extenderla por el mundo, uno solo bastaría para echarla abajo. Desde Nerón, la lista de adversarios mortales del Dios cristiano es larga, y el fin de todos ellos es
común: el cementerio. Mientras tanto, la Iglesia acumula veinte siglos de vida, y desafía todas las leyes que rigen la supervivencia histórica de las instituciones. Este sencillo y asombroso dato sería una buena lección para ciertos gobernantes atacados por cierta furia iconoclasta. Una buena lección si fueran capaces de superar sus obsesiones ideológicas con una actitud respetuosa hacia la gente que no piensa como ellos. Si pudieran entender que los demás también tienen derecho a pensar lo que quieran. Si leyeran Rebelión en la granja y se aplicaran el cuento, para no repetir
la estupidez de los cerdos de Orwell.
Un Dios inevitalbe
Esos políticos no serían agresivos si estuvieran seguros de su ateísmo. Pero su lucha crispada contra la religión deriva precisamente de su falta de seguridad, y de que quieren adquirirla por la fuerza del número, por la sugestión de la unanimidad mental. Sin embargo, hagan lo que hagan, me temo que tienen perdida la batalla de antemano, pues el hombre es un ser esencialmente religioso, como pone de manifiesto un conocimiento mínimo de la historia universal. Kant decía que Dios es el ser más difícil de conocer, pero también el más inevitable. A poco que
pensemos, nos resulta inevitable por varias razones. De entrada, porque nos gustaría saber quiénes somos, descifrar el misterio de nuestro origen. Escribe Borges, en tres versos magníficos: Para mí soy un ansia y un arcano, / Una isla de magia y de temores, / Como lo son, tal vez, todos los hombres.
En segundo lugar, nos preguntamos sobre Dios porque desconocemos el origen de un universo cuya existencia escapa a cualquier explicación científica. Dice Stephen Hawking que la ciencia, aunque algún día logre contestar todas nuestras preguntas, jamás podrá responder a la más importante: Por qué el universo se ha tomado la molestia de existir. Un universo que se nos presenta como una gigantesca huella de su Autor. De hecho, aunque Dios no entra por los ojos, tenemos de él la misma evidencia racional que nos permite ver detrás de una vasija al alfarero, detrás de un edificio al constructor, detrás de un cuadro al pintor, detrás de una novela al escritor. Está claro que el mundo -con sus luces, colores y volúmenes-, no es problemático porque haya ciegos que no pueden verlo. El problema no es el mundo, sino la ceguera. Con Dios sucede algo parecido, y no es lógico dudar de su existencia porque algunos no le vean.
Nos preguntamos sobre Dios porque estamos hechos para el bien, como atestigua constantemente nuestra conciencia. En la tumba de Kant están escritas estas palabras suyas: “Dos cosas hay en el mundo que me llenan de admiración: el cielo estrellado fuera de mí, y el orden moral dentro de mí”. Estamos hechos para el bien y para la justicia. El absurdo que supone, tantas veces, el triunfo insoportable de la injusticia, está pidiendo un Juez Supremo que tenga la última palabra. Sócrates dijo que, “si la muerte acaba con todo, sería ventajosa para los malos”.
También estamos hechos para la belleza, para el amor, para la felicidad… Y al mismo tiempo comprobamos que nada de lo que nos rodea puede calmar esa sed. Pedro Salinas ha escrito que los besos y las caricias se equivocan siempre: no acaban donde dicen, no dan lo que prometen. Platón se atreve a decir, en una de sus intuiciones más geniales, que el Ser Sagrado tiembla en el ser querido, y que el amor provocado por la hermosura corporal es la llamada de otro mundo para despertarnos, desperezarnos y rescatarnos de la caverna donde vivimos. Por último, buscamos a Dios porque vemos morir a nuestros seres queridos y sabemos que nosotros también vamos a morir. Ante la muerte de su hijo Jorge, Ernesto Sábato escribía: “En este atardecer de 1998, continúo escuchando la música que él amaba, aguardando con infinita esperanza el momento de reencontrarnos en ese otro mundo, en ese mundo que quizá, quizá exista”.
Superar la contumacia
Después de apuntar brevemente los motivos por los que el ser humano busca a Dios, entendemos que Hegel haya dicho que no preguntarse sobre Él equivale a decir que no se debe pensar. También entendemos a Pascal cuando afirma que sólo existen dos clases de personas razonables: las que aman a Dios de todo corazón porque le conocen, y las que le buscan de todo corazón porque no le conocen. A esos gobernantes que pretenden su muerte habría que recordarles lo del personaje de Tirso: “Los muertos que vos matáis, gozan de buena salud”. Deberían
entender que la realidad suele ser tozuda, y que la realidad de Dios no lo es menos: si es expulsado por la puerta, entrará por la ventana, y si se le arroja por la ventana, entrará por la puerta. A esos gobernantes que gustan del diálogo y la humildad, les vendría muy bien el recuerdo de Nietzsche, Comte o Voltaire, porque está claro que la historia se repite.
Marta en el espejo
Hace tiempo escribí dos novelas sobre un chico de Vigo y una chica de Barcelona que cambiaba de ciudad y se matriculaba en el instituto del muchacho. Intenté pintar el paisaje y la vida de un grupo de amigos jóvenes, con sus típicas relaciones. Reconozco que escribí con esmero, pues pretendía un canto a la amistad y una historia de amor. Después llegaron las cartas y correos de los lectores, sobre todo adolescentes que se veían reflejados en esas páginas. En algunos casos, tan reflejados como en un espejo. Marta, por ejemplo, que también era nueva en un instituto, escribía: “Supongo que no me va a creer si le digo que me ha pasado lo mismo que a Paula en su novela: hay un chico muy especial que me llena con las miradas furtivas que me lanza en clase”. Marta resumía toda la intensidad de su sentimiento con una frase mínima y magnífica: “Dios mío, nunca pensé que fuera a sentir tanto con tan poco”.
El sello del Artista
A mí, que siempre me han gustado los matices, me gustó especialmente ese “Dios mío”. Quizá de forma inconsciente, esa espontánea invocación daba la clave de todo lo que el amor tiene de complejo y misterioso. Si por sus obras consideramos geniales a Mozart y a Leonardo, a Vivaldi y a Goya, la persona que amamos, tierna o apasionadamente, se nos presenta como una obra maestra del mismísimo Creador del mundo. Ante nuestros ojos deslumbrados, ese primer amor, ese hijo, esa esposa, llevan impreso el sello del Artista con mayúscula, y verlos de otra manera nos parecería rebajarlos de forma inaceptable.
Los ejemplos que se podrían aportar son innumerables. Un día de otoño de 1896, Chesterton conoció a Frances Blogg y se enamoró de ella. Aquella noche escribió, en la soledad de su habitación, que Frances sería la delicia de un príncipe, y que Dios creó el mundo y puso en él reyes, pueblos y naciones sólo para que así se lo encontrara Frances. Después escribió a la muchacha para decirle que “cualquier actriz conseguiría parecerse a Helena de Troya con una barra de labios y un poco de maquillaje, pero ninguna podría parecerse a ti sin ser una bendición de Dios”. Lo curioso es que Chesterton, en aquellos años, se declaraba agnóstico.
Un regalo inmerecido
Aunque la expresión de Chesterton sea muy propia, su sentimiento es universal. Lo que escribe nos sugiere, además, una segunda razón para entender el amor en clave divina. Experimentamos la amistad íntima y el amor profundo como regalos inmerecidos -¿por qué a mí?-, que proceden de una generosidad imposible entre los hombres. Ana Frank se enamoró de Peter Van Daan en su escondrijo. Ella tenía catorce años, tres menos que él, pero la vivacidad de la chiquilla y la timidez del muchacho compensaban la diferencia de edad. En páginas encantadoras de su Diario, Ana
interpreta esa amistad y ese amor como un regalo divino. El 7 de marzo de 1944 escribe que “por las noches, cuando termino mis oraciones dando gracias por todas las cosas buenas, queridas y hermosas, oigo gritos de júbilo dentro de mí, porque pienso en esas cosas buenas como nuestro refugio, mi buena salud o mi propio ser, y en las cosas queridas como Peter”.
Podríamos demostrar esa generosidad divina, de forma indirecta, al constatar que en el nacimiento de una amistad profunda o de un amor intenso hubo siempre un encuentro que bien podría no haberse producido. Bastaría con haber nacido en otra calle y haber estudiado en otro colegio, en otra universidad, para que no hubiéramos conocido a nuestros mejores amigos, para que no concurrieran las casualidades que nos han unido. Aunque es muy posible que las casualidades no existan. Chesterton, Marta y Ana Frank vienen a decirnos que casualidad es el nombre que damos a la Providencia cuando no hablamos con propiedad. En su célebre ensayo sobre la amistad, C. S. Lewis sospecha que un invisible Maestro de Ceremonias es quien nos ha presentado a nuestros mejores amigos, y de ellos quiere valerse para revelarnos la belleza de las personas: una belleza que procede de Él y a Él debe llevarnos.
La promesa incumplida
Sentimos que el amor despierta en nosotros una sed de felicidad que no puede aplacarse. De hecho, la inflamación amorosa provocada por la belleza corporal deja siempre el sabor agridulce de una promesa incumplida. Por eso, los griegos nos dicen que el amor es hijo de la riqueza y la pobreza, con esa doble herencia: rico en deseos y pobre en resultados. Es también un griego quien interpreta esa contradictoria naturaleza en clave divina. Platón afirma que el Ser Sagrado tiembla en el ser querido. Por eso estaba convencido de que el amor es, en
el fondo, una llamada de los dioses, una forma sutil de hacernos entender que, después de la muerte, nos espera otro mundo donde se colmará nuestra sed de plenitud.
Concluyo con unos versos que resumen lo que he intentado explicar: las tres razones que nos llevan a interpretar el amor en clave divina. Pertenecen al poema Esposa, de Miguel d’Ors:
Con tu mirada tibia
alguien que no eres tú me está mirando: siento
confundido en el tuyo otro amor indecible.
Alguien me quiere en tus te quiero, alguien
acaricia mi vida con tus manos y pone
en cada beso tuyo su latido.
Alguien que está fuera del tiempo, siempre
detrás del invisible umbral del aire.
Dos cabalgan juntos
Lo mejor que tienen los centenarios es que nos invitan a releer lo mejor. En mi caso, el centenario cervantino está provocando un sabroso picoteo en El Quijote y sus alrededores: Francisco Rico, Martín de Riquer, Madariaga, Manel Mora… A todos ellos les parece que las largas y serenas cabaldadas del caballero y el escudero constituyen una excelente puesta en escena. A mí también. Son, además, un pretexto perfecto para el diálogo, el más humilde y humano de los puentes que atravesamos las personas. Hoy, atacados por variadas formas de incomunicación, quizá necesitamos más que nunca recuperar el arte de la conversación, que lleva consigo la predisposición a comprender y estimar, a responder y aconsejar, a compartir y ayudar. Con frecuencia comprobamos que escuchar y ser escuchado sienta muy bien, y eso es lo que nos enseña la mejor novela del mundo a través del más largo y sabroso diálogo que conocemos. Sin Sancho Panza, don Quijote sería un puro hazmerreír, un pobre loco a quien se engaña y apedrea. Gracias a su escudero, el caballero se sabe escuchado y estimado, y en ese clima amable nos muestra la riqueza insospechada de su alma y alcanza a nuestros ojos una notable estatura humana.
No hay yo sin tú. No hay persona sin diálogo. No hay don Quijote sin Sancho. Al famoso caballero le hubiera resultado insoportable vagar en solitario por los caminos de España, y a los lectores su soledad nos habría aburrido sin remedio. Por el diálogo surge ese profundo afecto entre dos personas tan dispares. Sancho Panza tendrá sobrados motivos para abandonar a su trastornado amo, pero el afecto que ha fraguado entre los dos se lo impide y le hace decir que su señor “no tiene nada de bellaco; antes tiene un alma como un cántaro: no sabe hacer mal a nadie, sino bien a todos, ni tiene malicia alguna; un niño le hará entender que es de noche en la mitad del día, y por esta sencillez le quiero como a las telas de mi corazón, y no me amaño a dejarle, por más disparates que haga”.
En nuestros crispados días, la invocación al respeto multicultural es a menudo una coartada para desentendernos del otro, para que cada uno pueda seguir a su bola en su mundo confortable. Hoy, un Cervantes tocado por nuestro cinismo existencial bien podría escribir, con sus dos personajes más famosos, la gran comedia del desencuentro. Sin embargo, el idealismo más descabellado y el pragmatismo más ramplón se corrigen y compenetran de forma maravillosa por obra y gracia de dos charlatanes repletos de humanidad. Es verdad que hablando se entiende la gente, pero en las páginas de nuestra novela encontramos mucho más: ese diálogo constante da lugar a lo que Salvador de Madariaga ha llamado quijotización de Sancho y sanchificación de don Quijote, “una interinfluencia lenta y segura que es, en su inspiración como en su desarrollo, el mayor encanto y el más hondo acierto del libro”. Sabemos que la palabra, por estar cargada de significado, es capaz de conmover a fondo a quien la escucha. Woody Allen dice que las dos palabras más impactantes de un idioma son “cáncer” y “benigno”, siempre que se pronuncien juntas. Esta capacidad del lenguaje puede ser tan cordial que llega a ser terapéutica. Así es la verborrea de Sancho Panza, psicólogo analfabeto y por accidente que logra la curación de su señor.
Leer másLa vieja dama
Una vieja dama regresa un día al pueblo del que se vio obligada a marchar hace más de cuarenta años. En esas cuatro décadas, todo ha cambiado mucho: mientras el pueblo está hundido económicamente, con toda su población empobrecida y un aspecto ruinoso, la vieja dama, viuda de un magnate del petróleo, ha heredado una de las fortunas más grandes del mundo. Las lógicas esperanzas del pueblo se ven correspondidas por su ilustre hija, que promete un desorbitante regalo de mil millones de dólares: quinientos para el municipio y quinientos a repartir entre todas las familias. Pero la vieja dama se había ido del pueblo con su embarazo juvenil y su deshonra, abandonada por el hombre que amó. Y ahora supedita su magnanimidad a una inesperada condición: los mil millones serán para el pueblo y sus familias si alguien mata a ese hombre. El alcalde, indignado, recuerda a la dama que “estamos en Europa”, no en la selva, y en nombre del pueblo rechaza la oferta: “preferimos seguir siendo pobres a mancharnos de sangre”.
Alfred, el hombre que abandonó a la vieja dama cuando ambos tenían menos de veinte años, tiene una tienda de ultramarinos y es un vecino muy popular. Por su tienda pasan ahora sus clientes para manifestarle que están con él incondicionalmente. Al mismo tiempo, todos empiezan a comprar por encima de sus posibilidades, sin pagar al contado: “apúntelo a la cuenta”, dicen. Todos piden la mejor carne, el tabaco más caro, un whisky prohibitivo… También empiezan a comprar electrodomésticos y automóviles a crédito, a vestir ropa nueva… El pueblo está contento, desconocido, y Alfred empieza a tener claro que la gente “se prepara a celebrar la fiesta de mi asesinato”. No se equivoca. El alcalde le visita una noche para entregarle un fusil cargado, con estas razones: “Sería deber suyo poner fin a su vida ahora, asumiendo las consecuencias como un hombre de honor, ¿no le parece? Aunque solo fuera por espíritu de solidaridad, por amor a su pueblo natal. Usted ya conoce nuestra amarga penuria, la miseria, los niños hambrientos…”.
No voy a contar cómo termina esta historia, porque en realidad todo termina cuando el pueblo cede a la tentación de la riqueza y prepara el asesinato de Alfred. Dejarle con vida no cambiaría las cosas, pero matarle sería un excelente negocio. Don Dinero siempre fue poderoso caballero, y para justificar lo injustificable nunca faltan razones. La visita de la vieja dama, la más célebre de las obras teatrales de Dürrenmatt, es una buena parábola del insistente olor a podrido que percibimos en la moderna biomedicina. Nadie niega que el aborto y los diversos medios de contracepción producen beneficios astronómicos a las clínicas abortistas y a ciertas multinacionales famacéuticas. También sabemos que la investigación biomédica se ha disparado por los enormes intereses económicos que pone en juego. Por eso, el político que acusaba al partido opositor de oponerse a la investigación con células madre embionarias por prejuicios religiosos, en realidad estaba lanzando una sospechosa cortina de humo. En estos asuntos, detrás de decisiones políticas alegremente permisivas suele haber mucho dinero y muchos votos. La vieja dama no lo pudo expresar mejor, hace ya medio siglo: “Quiero comprar la justicia, justicia por mil millones”.
Leer másEl encanto de Ana
Confieso que la matraca del matrimonio gay me produce tanto respeto como el círculo triangular o el triángulo cuadrado: absurdos que, en todo caso, tendrán que demostrar sus defensores. Mientras tanto, prefiero seguir llamando al pan, pan y al vino, vino. Y seguir regalando, por Reyes, novelas que reflejen lo que todos sabemos y algunos despistados niegan: que un hombre, una mujer y unos hijos forman la más amable y necesaria de las creaciones humanas. Estos días he releído y regalado Señora de rojo sobre fondo gris, ese hermoso retrato que pinta Delibes de la vida y la muerte prematura de su mujer. ¿Cómo era Ana? Era menuda y morena, muy bien proporcionada. “Así cumplió 48 años, tan grácil y atractiva como cuando la conocí en el parque, a los dieciséis”. Tenía un gusto artístico notable y una gran afición a la lectura. Era equilibrada y perspicaz, imaginativa y sensible. “La zafiedad la humillaba hasta extremos indecibles”. Ana contagiaba alegría y “era imposible sustraerse a su hechizo”. Por eso, “cuando ella se apagaba, todo languidecía en torno”.
Al inicio de la novela encontramos una semblanza tan breve como elocuente: “Una mujer que con su sola presencia aligeraba la pesadumbre de vivir”. Después nos enteramos de otro rasgo atractivo de su personalidad: donde Ana estaba, era el centro, y no por afán de protagonismo o reconocimiento, sino por voluntad de hacer agradable la vida a los demás. Dedicaba tiempo y el afecto a los más necesitados. Delibes dice que nunca faltaron en su vida viejos solitarios y un poco locos, “ancianos irreparables, a quienes la insolidaridad de la vida moderna había cogido desprevenidos. Se sentían perdidos en la vorágine de luces y ruidos, y daba la impresión de que ella, como un hada buena, iba tomándolos de la mano, uno a uno, para trasladarlos a la otra orilla”. Esa misma generosidad le llevaba a la benevolencia con todos, a no molestarse por pequeños o grandes agravios. “Era incapaz de rencores; menos aún de rencores vitalicios. La aburrían. Durante los primeros meses de matrimonio, cada vez que discutíamos, se ataba un hilo al dedo meñique para recordar que estábamos enfadados”.
Ana se casó muy joven y disfrutó de sus hijos. “Mientras erais bebés pasaba las horas muertas con vosotros en brazos, dibujaba con un dedo vuestros bostezos, las húmedas boquitas, y os estrechaba contra su regazo como si pretendiese meteros dentro de su cuerpo otra vez”. Tuvo un tacto especial con sus hijos adolescentes y disfrutó, “como si preparase su propia boda”, con los preparativos de las bodas de dos de sus hijas. Cuando nació su primera nieta, “cualquier motivo era bueno para desplazarse a Madrid. Su debilidad por los bebés aumentaba con la edad: Compréndeme, decía, diez años sin tener en brazos un bebé”. Y así, “cada mañana, al abrir los ojos, se preguntaba: ¿Por qué estoy contenta? E inmediatamente, se sonreía a sí misma y se decía: Tengo una nieta”. Por uno de esos avatares de la vida, con la nieta vinieron también también la enfermedad, los hospitales, la zozobra: un fondo frío y gris sobre el que destaca la calidad de una mujer cristiana que “disponía de unas llaves muy precisas para controlar el pasado y el futuro”, y que “sabía disfrutar del presente en toda su intensidad”. Así era Ángeles Castro, Ana en la novela y en el recuerdo agradecido de sus lectores.
Leer másUn hombre, una mujer y un pero
Toda la vasta historia de la humanidad está tejida por pequeñas historias innumerables, que se parecen entre sí como si fueran clónicas: un hombre se enamora de una mujer y, con la magia de su amor, ambos transmiten el misterio de la vida. La literatura, espejo siempre del vivir, es también la repetición incesante de ese mismo argumento, con un ingrediente dramático que lo hace más real y atractivo: un hombre, una mujer y un pero. En la primera literatura occidental, Ulises se enamora de Penélope, pero estalla la guerra de Troya, y su estrenado matrimonio tiene que sobrevivir veinte años al borde del naufragio. En la primera literatura española, Rodrigo Díaz de Vivar está profundamente enamorado de doña Jimena, pero es desterrado por el rey. Después se enamoran Calisto y Melibea, pero las formas de su amor no son las formas de su época. También Hamlet se enamora de Ofelia, pero por medio hay un río y una rama que se parte al cruzarlo. Don Quijote suspira por Dulcinea, pero es un loco que persigue un sueño. Romeo y Julieta se juran amor eterno, pero sus familias se odian. Sonia se enamora de Rodian Ralkolnikov, pero su novio es un asesino que ha de cumplir condena en Siberia…
Mucho después nace el cine, y sus historias repiten los mismos argumentos de la literatura: desde Charlot y la florista ciega de Luces en la ciudad, hasta el amor en Cyrano, Titanic, Tierras de penumbra, Deliciosa Martha o Doctor Zivago. Siempre un hombre, una mujer y un pero. La representación literaria o visual de un amor homosexual hubiera sido técnicamente posible, pero nos hubiera dejado sin arte, nos hubiera privado de la gran literatura o del gran cine. Un amor homosexual hubiera dado una literatura enrarecida, muy por debajo de las cimas de nuestros clásicos, de esos cuatro versos -por ejemplo- de Miguel Hernández:
Una querencia tengo por tu acento,
Una apetencia por tu compañía,
Y una dolencia de melancolía
Por la ausencia del aire de tu viento.
No es necesario aclarar que estas afirmaciones son lo contrario a un prejuicio, pues se limitan a presentar a posteriori la evidencia de una constatación. A pesar de lo dicho, ciertos políticos quieren dar carta de normalidad legal a su obsesión homosexual, olvidando la mencionada evidencia: que la homosexualidad ha sido siempre una rareza. Por eso, tales legisladores chocan de frente contra la misma realidad, que sigue siendo lo que es aunque se piense al revés, como advirtió Antonio Machado. Quizá sean gobernantes políticamente correctos, pero me temo que su corrección, si logra pasar a la historia, lo hará como una anécdota estúpida.
Leer más